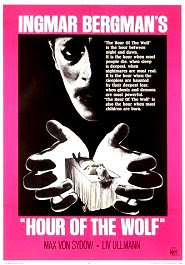En la ceremonia de
entrega de los Oscars de 1998, se concedió un premio especial a Stanley Donen
en honor a toda su carrera. Recibió el galardón de manos de Martin Scorsese y
lo primero que dijo Donen fue: “Quien
debería recibir eso, en realidad, eres tú”. Luego, se volvió hacia el
público y, con 76 años como tenía entonces, Stanley Donen comenzó a entonar “Heaven…I´m in heaven and my heart beats so
that I can hardly speak…” y se puso a bailar claqué, con un Oscar en la
mano y ante los atónitos ojos de millones de espectadores de todo el mundo.
Después de su paso por
Broadway como coreógrafo y bailarín, Donen se atrevió a romper moldes
asociándose con otro gran amigo, Gene Kelly, en su primera película como
director: la inolvidable Un día en Nueva
York. Fue el primer musical que sacó la cámara a la calle como un viandante
más y que destacó por una modernidad deslumbrante. Lleno de humor, de
imaginación y de una elegancia que se elevaba por encima de muchos otros
directores más expertos, Donen lo hizo tan extraordinariamente bien…que tardó
mucho tiempo en hacer algo que no fuera dentro de los terrenos del musical.
En cualquier caso, no
importaba demasiado. Cada musical de Donen poseía alguna innovación, como en su
siguiente película: Bodas reales, la
primera que dirigió en solitario, con su admirado Fred Astaire de protagonista
en una imágenes que rompieron moldes, sobre todo, por dos números legendarios
de baile: Uno, el inigualable paso a dos
que Astaire se marca con un perchero, convirtiéndole, a través de la
coreografía, en una grácil y atractiva pareja de baile. La otra, y aún más
destacable, fue ese formidable y espectacular número que, por arte de magia,
llevó a Astaire a bailar por las paredes y el techo de una habitación de hotel.
Una escena que causó sensación y que reveló a Donen como un director de técnica
más que interesante. Durante muchos años, algunos no dejaron de preguntarse
cómo fue posible el rodaje de esa secuencia.
Al año siguiente,
vuelve a asociarse con Gene Kelly para instalarse, ya para siempre, en la
leyenda. Cantando bajo la lluvia,
prodigio argumental dentro de un género que, hasta entonces, no daba mucha
importancia a las historias que contaba con ligereza, maravilla coreográfica de
precisión y buen humor, espectáculo toal y, posiblemente, el mejor musical de
la historia del cine. Si alguna vez la vuelven a ver, fíjense cómo rueda Donen
los bailes, con qué mirada tan certera y milimétrica está realizado el montaje,
cómo deja al espectador al respiro de la imagen perfecta, cómo se diseña una
secuencia con el atrezzo de un plató de cine para rendir un homenaje al slapstick con el mejor baile que Donald
O´Connor ha hecho jamás…y, siempre, siempre, descubra algo diferente.
Con Siete novias para siete hermanos, Donen
demuestra que sabe rodar rápido (en menos de un mes) con bailarines
profesionales y que el color ya es algo que domina a la perfección. Pocos
bailes demuestran tanta energía como los que hay en esta película que rezuma
vigor por los cuatro costados.
Y, después, vuelve a
asociarse con Gene Kelly para dar una nueva vuelta de tuerca al género. Siempre hace buen tiempo podría ser
considerado como el otro lado que mostraba Un
día en Nueva York y pasa por ser un musical de una amargura poco corriente,
pero, a pesar de ser una obra menos conocida, está a la altura de sus otras dos
colaboraciones con Kelly y marca un punto de inflexión en el género a partir
del cual los argumentos se tamizan a través del agrio filtro de la decepción.
Mientras rumiaba su
primera película fuera del musical, aún rueda otra que quedará para siempre
clavada en nuestra retina por su innegable belleza visual: Una cara con ángel, la historia que nos descubrió que Audrey
Hepburn también sabía bailar (y muy bien, por cierto) y en la que se ridiculiza
la pretendida trascendencia del existencialismo tan en boga a finales de los
años cincuenta, así como el mundo de la moda, puesto en solfa por su teatro de
apariencias sin mucho sentido.
Por fin, da el salto a
una comedia sin números musicales: Bésalas
por mí, un buen comienzo aunque no suficiente como para llamar la atención.
Su siguiente película sí que asombra por su sensible dirección de actores y su
interminable buen gusto: Indiscreta,
con Ingrid Bergman y Cary Grant bajo el umbral de la elegancia de Donen y que
parecen más atractivos, más relajados y más divertidos que nunca.
Reúne a su amigo Grant
con Robert Mitchum, Deborah Kerr y una muy simpática Jean Simmons en Página en blanco, donde una vez más, los
gestos y las actitudes reemplazan a las palabras que todo el mundo sabe y nadie
dice y la cámara asiste, sonriente, a una trama gozosamente bien construida. La
película en sí es de una agudeza tal que basta con el plano de una mirada para
entablar un diálogo entre los personajes. Una maravillosa comedia al mejor
estilo de Noel Coward.
En 1963 realiza una de
sus obras maestras: Charada, un film
en el que Donen realiza un ejercicio de estilo cercano a Hitchcock y sale más
que airoso del envite. Aquí, Donen confesó: “Sudé
tinta para convencer a Cary Grant de que se duchase vestido, pero la escena
valió la pena”. Rebosando clase y con un París magníficamente fotografiado
como telón de fondo, la película contiene unas deslumbrantes interpretaciones
por parte de Audrey Hepburn y, sobre todo, de un colosal Cary Grant. Y, además,
después de verla, nadie puede negar la alegría que se siente al saber que eso
es cine.
Tres años después
intenta repetir la fórmula de Charada,
esta vez con Gregory Peck y Sophia Loren en Arabesco,
pero Donen se deja influenciar por cierta estética que ha redundado en
perjuicio de la película y baja varios puntos en elegancia. Y, sin duda, la
pareja Peck-Loren no funciona igual que Grant-Hepburn.
A continuación, Donen
realiza dos espléndidas películas. La primera es la extraordinaria Dos en la carretera o la crónica del
derrumbe de un matrimonio a través de varios viajes por Francia con una
estructura narrativa muy fragmentada. Elige a Audrey Hepburn de nuevo para
emparejarla con un divertido, sorprendente, dramático, cómico y melancólico
Albert Finney en una película innovadora y que, a pesar de sus cincuenta años
largo, permanece fresca como el primer día. Una auténtica joya.
La segunda película
delata una valentía enorme por parte de Donen al abordar abiertamente (y estamos
hablando de finales de la década de los sesenta) el tema de la homosexualidad
mostrando la vida en pareja de dos hombres interpretados por dos monstruos de
la escena como Rex Harrison y Richard Burton en La escalera. Aquí, Donen arranca en la comicidad para, poco a poco,
pudrir la estructura hasta pasar al patetismo y, por último, al amor. Otra
maravilla que se anticipa en muchos años a otras películas pretendidamente
modernas.
A partir de aquí,
Donen, debido en parte la crítica que recibe muy negativamente La escalera, se refugia en Broadway
durante varios años. Regresa con el fallido intento de adaptar El pequeño príncipe, basada en el cuento
de Antoine de Saint-Exupery, en clave de musical y aunque contiene una
secuencia que recuerda al mejor Donen (la del baile Snake in the grass con un Bob Fosse coreografiándose a sí mismo),
es un notable fracaso.
Lo tiene todo para
triunfar con Los aventureros del Lucky
Lady. Una producción lujosa, una historia ambientada en los años de la
Prohibición y el contrabando y un reparto de campanillas encabezado por los
actores más de moda de los setenta: Burt Reynolds, Liza Minnelli y Gene
Hackman, pero, incomprensiblemente, la película está muy lejos de ser un éxito
y Donen, debido al enorme fracaso artístico y económico, queda hundido y sin
confianza por parte de los productores.
Aún es capaz de rodar
tres películas más. Una es ese giro extraño que hace a la moda del cine de
ciencia-ficción con Saturno 3,
fallido intento de lanzar la carrera del ángel de Charlie Farrah Fawcett, pero
las otras dos son excelentes películas, muy poco reconocidas, que nos devuelven
si no al mejor Donen, sí a una versión que se acerca mucho a la del gran
director.
La primera de ellas es Movie, Movie, todo un homenaje al cine
que él tanto amó en forma de programa doble con dos historias típicamente
cinematográficas y sin ningún nexo de unión: una comedia musical y un drama
sobre el mundo del boxeo. Un experimento muy interesante, realizado con su
habitual elegancia y con una sensibilidad nostálgica de enorme espíritu y,
desgraciadamente, de muy poco calado.
La otra es Lío en Río, una deliciosa comedia con
Michael Caine que se convirtió en un fracaso absoluto y que motivó la triste
retirada del cine de un monstruo sagrado de la dirección. Llena de frescura y
descaro y con un humor derivado al viejo estilo encuadrado dentro de
situaciones propias del cine moderno, Donen construye un divertimento completo con magníficas interpretaciones. Hoy en día,
posiblemente, sería presa de un escándalo tan estúpido como los tiempos que
vivimos al plantear la posibilidad de que un hombre casado tuviera una aventura
con una menor.
Stanley Donen ha sido
un hombre de estilizada mano enguantada en movimiento coreográfico que siempre
nos ha invitado a entrar, vestidos de etiqueta, a un sofisticado y sonriente
baile irrepetible. Muy parecido al que hizo un anciano de 76 años lleno de
energía con un Oscar entre sus manos.