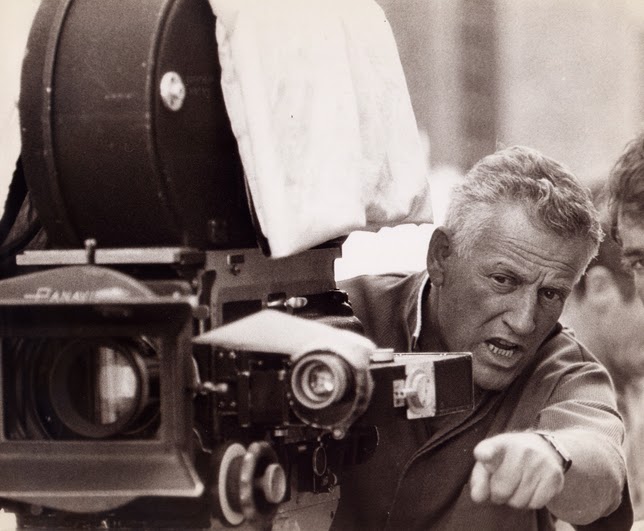Andrew Sarris escribió que “si la trascendentalidad fuera arte, Stanley
Kramer sería el mejor director de todos los tiempos”. Con todo lo que lleva
implícito de desprecio, no hay duda de que Stanley Kramer ha sido un director
muy denostado por la gran mayoría de la crítica que, a lo máximo que ha podido
aspirar, ha sido a la etiqueta de “mejor
productor que director” (lo cual es bastante cierto) o como un “aceptable artesano con ínfulas de autor”.
Lo cierto es que Stanley Kramer era un extraordinario director de actores que
empañaba ligeramente su trabajo con un leve repertorio técnico que hacían
evidente todas sus limitaciones.
Parte de ese desprecio se debía a
su ambición un tanto desmedida de abordar temas candentes, mucho más grandes
que la propia condición humana que hacían que sus películas fueran, en buena
parte, tratados sobre diferentes posturas que se tornan, en alguna ocasión, en
historias farragosas, sobrecargadas de diálogos trascendentes (aunque, muchas
veces, agudo), ideales para el lucimiento de los increíbles repartos que
llegaba a reunir.
Su sueño siempre fue dirigir pero
comenzó en la producción independiente con títulos tan apreciables como Hombres, de Fred Zinnemann; una
excelente película con Marlon Brando; Cyrano
de Bergerac, de Michael Gordon, con un memorable José Ferrer; La muerte de un viajante, de Laszlo
Benedek, con un ajustadísimo Fredric March; Solo
ante el peligro, otra vez con Zinnemann, con un Gary Cooper que jamás
estuvo mejor; Salvaje, también de
Benedek, con Marlon Brando erigiéndose como símbolo de la juventud rebelde; o El motín del Caine, de Edward Dmytrik,
con un inolvidable Humphrey Bogart.
Pero en 1955, Stanley Kramer
quiso dar el salto a la dirección produciéndose a sí mismo en una mediocre
película: No serás un extraño, que ya
hizo que pudiera reunir a uno de esos impresionantes repartos que tanto
poblaron sus películas y que incluyó a Robert Mitchum, Frank Sinatra, Olivia de
Havilland, Gloria Grahame, Lee Marvin y Broderick Crawford y que nos hablaba
sobre un tema tan proceloso y escurridizo como la ética médica. Floja de
concepción, con un Mitchum muy descolocado como protagonista, el film tiene
todos los defectos de una ópera prima y se queda a medio camino entre el debate
y el culebrón barato donde sentimientos, engaños y profesionalidad se mezclan
en un aburrido cóctel.
Su siguiente película fue aún
peor. Preso de cierta megalomanía quiso realizar una superproducción como Orgullo y pasión en España, con Cary
Grant de oficial inglés, Frank Sinatra de rebelde orgulloso español y Sophia
Loren de andaluza de pura cepa llevando por todo el país un gigantesco cañón
que permitirá a los españoles recuperar Ávila frente a los franceses. La
película, en ciertos momentos, llega a ser ridícula.
Con Fugitivos, ya empieza a aparecer el verdadero Stanley Kramer
tomando como punto de partida una atractiva premisa: dos presos, un negro
bastante rebelde (Sidney Poitier) y un blanco racista (Tony Curtis) se escapan
del furgón en el que estaban siendo transportados a la cárcel y deben colaborar
juntos si quieren sobrevivir pues están esposados el uno con el otro. La fácil
reflexión de Kramer sobre la desaparición de barreras raciales para dar paso al
ser humano desprovisto de color queda enriquecida por la introducción de
elementos propios del egoísmo común a todas las razas, auténtico inductor de la
delación.
El siguiente proyecto fueron
palabras mayores: la fábula apocalíptica La
hora final, con Gregory Peck, Ava Gardner , Fred Astaire y Anthony Perkins.
Un serio aviso, en plena guerra fría, del camino de la humanidad hacia su
desaparición paulatina. Sin duda, Kramer articula una película que hurga en
heridas costrosas sobre la estupidez humana y que deja un inquietante aire de
desasosiego. Aquí es cuando se empieza a ver la maestría de Kramer, arrancando
una formidable interpretación a Fred Astaire como un científico que no puede
con la culpa que le produce haber sido parte del sistema que lleva a la
Humanidad a su inevitable extinción.
La herencia del viento marca el inicio de sus colaboraciones con el
gran Spencer Tracy en una película sobre un histórico juicio ocurrido en los
años veinte como excusa para hablar sobre la fe, el fanatismo, la vieja
religión, el cuarto poder, el sensacionalismo, la indiferencia, la
inteligencia, el mesianismo, los intereses creados, la gula, los falsos
profetas, la ira…Una maravilla de película, con actuaciones prodigiosas del
propio Tracy y de Fredric March y Gene Kelly (en el que, quizá, es su mejor
papel dramático).
Siguió con el género de juicios y
se trasladó a Nüremberg para narrar el proceso que se inició contra los altos
jueces y magistrados del régimen nazi en Vencedores
o vencidos. Con un reparto de ensueño, con nombres como los de Spencer
Tracy, Maximillian Schell, Burt Lancaster, Richard Widmark, Marlene Dietrich,
Judy Garland y Montgomery Clift, en el que todos sobresalen, Kramer plantea
serios y trascendentes interrogantes como la culpabilidad de unos jueces que se
encargan de ejecutar unas leyes elaboradas por el gobierno, la táctica del
avestruz de una ciudadanía empeñada en no mirar hacia las continuas
brutalidades que se estaban cometiendo, las especiales circunstancias que
llevaron a Hitler al poder, el defecto básico del carácter alemán que les llevó
a la connivencia con unos ideales ausentes de toda ética humana, la innegable
culpabilidad del resto del mundo o el legado terrible que recibió la juventud
alemana deseosa de quitarse de encima los estigmas pero intentando evitar el
insulto de la humillación. Una película extraordinaria con momentos
deslumbrantes.
Se aligera en sus tramas y se
decide por hacer un carísimo homenaje al slapstick
con la comedia El mundo está loco, loco,
loco, llena de humor salvaje, un tanto pasado de revoluciones pero
absolutamente loco. Con un reparto poblado de grandes nombres encabezado por
Spencer Tracy, que se atreve con una interpretación divertidamente comedida, la
película se yergue como una historia sobre unos cuantos egoístas lacerantes que
van detrás de un maletín lleno de dinero.
Después de El barco de los locos, una película pretendidamente trascendente y
que, sin embargo, se ha quedado peligrosamente antigua, realiza otra lúcida
reflexión, no exenta de trampas, sobre el liberalismo y el racismo en Adivina quién viene esta noche, última
reunión de dos monstruos irrepetibles del cine como Spencer Tracy y Katharine
Hepburn. La película nos habla del amor como antídoto contra la intolerancia y
abandona el tono crispado de sus anteriores producciones para narrarnos con un estilo
pausado un dilema moral nadando entre la comedia y el drama con singular
habilidad.
La relajación en el cine de
Stanley Kramer llega a su punto culminante con El secreto de Santa Vittoria, con un impagable alcalde encarnado
por Anthony Quinn, típico tonto que es un listo, que se encarga de tomar el
pelo de forma recalcitrante a las tropas alemanas de ocupación de un pequeño
pueblo italiano. La película es divertida, fresca, rebosa buen humor e
inteligencia.
A partir de aquí, Kramer entró en
franco declive. Fracasa de manera lamentable con un bodrio llamado R.P.M. y se recupera tímidamente con Oklahoma año 10, una película sobre la
ambición en el mundo del petróleo de principios de siglo que deja en pañales a
todos aquellos que no la han visto y que no se cansan de ensalzar la irritante Pozos de ambición, de Paul Thomas
Anderson.
Cuatro años sin rodar y, cuando
se decide a volver, lo hace con un thriller
largo, pesado y sin mucho sentido con Gene Hackman titulado De presidio a primera página que resultó
ser su última producción y que resultó un fiasco con ínfulas de buena película
para, luego, terminar realizando un vehículo de encargo y a mayor gloria del
cómico Dick Van Dyke que ni siquiera traspasó la frontera del mercado
estadounidense.
La mayor preocupación de Stanley
Kramer fue hacernos pensar sobre grandes temas, esos temas que determinan el
destino del hombre en sí mismo. Sin duda, una meta ambiciosa para cualquier
cineasta con vocación y alma de artista. El cine siempre ha necesitado hombres
como Stanley Kramer, digan lo que digan aquellos que nunca le comprendieron o
ese público que, al final, acabó por darle la espalda y convertirlo en un reo
de sus propios juicios.