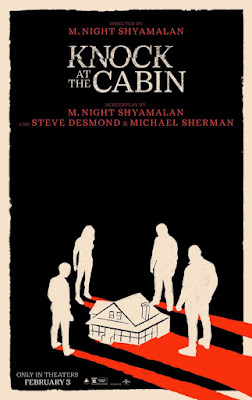Si el estilo y la fuerza del Nuevo Cine Español estaba en el talento
incuestionable de Miguel Picazo y la sobriedad de las adaptaciones literarias
se hallaba en la obra de Mario Camus, se podría decir que el oscense Carlos
Saura ha sido el mejor de todos ellos con la realización de una obra
impecablemente coherente dentro de ese movimiento de jóvenes que salieron de la
Escuela Oficial de Cine a principios de los años sesenta y consiguieron hacer
cine con el título bajo el brazo.
Carlos Saura abandona sus estudios
de ingeniería industrial para ingresar en la Escuela de Cine de donde sale
graduado en 1957 con la realización del cortometraje La tarde del domingo donde incidía en el estilo neorrealista a
través de la historia de Clara, una joven criada que apenas sabe leer que, en
la tarde del domingo, queda con otras compañeras para pasear por el Retiro sin
conseguir paliar su tremenda sensación de soledad, acentuada por el hecho de
que, el domingo siguiente, todo volverá a ser exactamente igual.
Sus primeras intenciones al ingresar
en la Escuela Oficial de Cine fueron dirigidas hacia el documental y a ello se
aplicó cuando recibió un encargo del Ayuntamiento de Cuenca a la vez que
entraba como Profesor de Prácticas Escénicas en la misma Escuela. Durante
cuarenta minutos, en el documental Cuenca,
Saura describe, con frialdad casi germánica, un retrato turístico de las
tierras conquenses y sus gentes, sin ningún añadido, sin ningún artificio,
dando primacía a la autenticidad que se vio aún más subrayada al contar con
ínfimos medios de producción limitados a una cámara, un automóvil y unos
cuantos metros de película de baja sensibilidad lo que hizo imposible cualquier
secuencia rodada en interiores. Con la voz en off de Francisco Rabal, Saura
consiguió un acertado retrato de La Mancha conquense, con leñadores y segadores
buscando la sombra y el calor abrasador envuelto en silencio. Lo cierto es que
con estas paupérrimas armas, la película alcanza una cierta resonancia entre la
crítica llegando a ser portada de la revista Film Ideal y apreciando una conexión entre esta película y Gente de mar, de Carlos Llanos y Antonio
Álvarez y, sobre todo, con Las Hurdes,
tierra sin pan, de Luis Buñuel, una de las referencias indispensables para
el propio Saura.
La película obtiene una mención
honorífica en el Festival de San Sebastián y el Segundo Premio Sindical
Cinematográfico. Saura siempre creyó que era una obra modesta que intentaba
poner una piedra de toque en el camino del documental español, tan poco
valorado y divulgado.
Con este equipaje, Saura aborda el
rodaje de Los golfos con un guión
co-escrito con Mario Camus y el novelista Daniel Sueiro. En ella, Saura hace un
acercamiento a un grupo de jóvenes que sobreviven a base de pequeños hurtos y
que creen que el futuro reside en el éxito como torero de uno de ellos. Con un
estilo que se ha dado en llamar como neorrealista cuando, en realidad, se
acerca mucho más al realismo, el director oscense tiñe toda la historia de un
marcado tono periodístico que tiende hacia la misma radicalidad al proponer que
nadie puede prosperar en una sociedad capitalista si no es a través de la
delincuencia. La película tiene enormes problemas para poder estrenarse y, a
pesar de estar realizada en 1959 y estar fuera del inicio de la corriente del Nuevo Cine Español, no consigue estar en cartel hasta 1962 aunque de forma
casi clandestina. La crítica la destroza y el público, sencillamente, no llega
a conocerla. Todo un fracaso que, sin embargo, espolea a Saura para abordar su
siguiente proyecto.
Después del rechazo continuado de la
censura a su guión de La boda (años
después cristalizaría con el rodaje de Peppermint
Frappé), Saura decidió rodar la historia de José María “El Tempranillo”, un
personaje situado al margen de la ley pero de decidida raigambre popular.
Nuevamente co-escrita al alimón con Mario Camus, Saura abandona el camino del
neorrealismo para introducirse en los códigos del género picaresco de una
manera crítica al abordar la figura de un delincuente cuya figura fue utilizada
a favor de la propaganda oficial.
Llanto
por un bandido contó con un reparto internacional que incluía a Francisco
Rabal en el papel protagonista, secundado por Lea Massari, Philippe Leroy y
Lino Ventura. Lo que parecía que iba a ser una producción de campanillas se
quedó en una financiación muy limitada. No en vano Saura recuerda las penurias
del rodaje con una patente falta de figuración, sin contar con especialistas y
con solo cinco metros de vía para hacer travellings.
Aún así Saura se acerca a otras películas de contrastada calidad sobre el
bandidaje español como Carne de horca,
de Ladislao Vajda y, sobre todo, la maravillosa Amanecer en Puerta Oscura, de José María Forqué. Con magistral
pulso, el director dejó de lado cualquier connotación romántica hacia el
bandido-héroe y optó por una visión más estilizada de la historia, con
referencias a Goya, con una espléndida luminosidad en la escena gracias a la
fotografía de Juan Julio Baena y con una serie de escenas que delatan el toque
de Saura, su sentido de la estética cinematográfica que acaban por ser islas de
una película que no llegó a ser buena, pero que se hallan en lo mejor que ha
rodado nunca.
Es evidente que en el combate de
José María “El Tempranillo” contra las fuerzas del absolutismo de Fernando VII
existe una crítica feroz hacia el franquismo y, por ello, la censura mutila
algunas secuencias antes de su estreno, el 1 de septiembre de 1964. Entre
ellas, una en la que aparecía Luis Buñuel como un verdugo que ajusticiaba a
varias figuras de la intelectualidad junto a Antonio Buero Vallejo en el papel
de alguacil.
La crítica saludó a la película como
“un álbum de preciosos cromos” de
forma despectiva, pero también se reconoció la valía de una cinta que trataba de
inscribirse en el cine comercial sin renunciar a su ambición como cine de
autor. En especial se destacó el famoso duelo a garrotazos entre Francisco
Rabal y Lino Ventura con las piernas enterradas en el barro hasta las rodillas
como traslación del famoso cuadro de Goya, una secuencia inusual en cuanto a
calidad que delataba la valía de Saura como director.
La siguiente película fue la que
marcó definitivamente toda la carrera posterior de Carlos Saura. La caza, un guión co-escrito con
Angelino Fons, era el vehículo ideal para que el oscense demostrara sus
habilidades con un cuadro muy reducido de intérpretes y un paisaje desolado
como prácticamente único escenario. El guión fue de productora en productora
hasta que cayó en manos de Elías Querejeta, que se comprometió a co-producir la
película con el propio Saura. Su título original era La caza del conejo pero hubo que modificarlo porque la censura veía
una referencia al órgano sexual femenino. Así nació una de las mayores cumbres
que se han realizado nunca en el cine español.
La misma historia de siempre. La envidia tan típicamente española. El
calor tan típicamente español. El cotilleo tan típicamente español. La sangre
hervida tan típicamente española. La muerte inútil tan típicamente española. No
nos soportamos. Somos incapaces de vivir en paz y en armonía. Cada uno tiramos
hacia nuestro lado porque es lo que más nos mueve y, casi siempre, en la
dirección equivocada. El señorito. El siervo. El perdedor. El joven. Todo se
arregla de un manotazo y listo. Y tampoco es que sea una decisión muy pensada.
No hay planificación previa. Sólo un momento de ira sin control y vamos a por
ello. No hay que pararse en consideraciones tan simples como la reconciliación
nacional, el vivir juntos que siempre nos hace más fuertes, el perdón, la
comprensión, la reconciliación social y, sobre todo, el futuro. Un futuro que
ya condenamos de antemano a vagar desorientado, sin rumbo fijo, con la mirada
llena de pánico y el miedo presente. Españoles. Raza de cazadores de sí mismos.
Un cuento de nunca acabar que cansa en medio del sol de justicia. De justicia.
La que no ha habido nunca, ni nunca la habrá.
Da lo mismo cazar conejos que cazar hombres. Todos somos hurones que nos
introducimos en madrigueras para agarrar a la presa y no soltarla de nuestros
dientes repletos de rabia. De eso nos sobra. Rabia. Rabia contra el más débil.
Rabia contra el más poderoso. Rabia contra el que triunfa. Rabia contra el que
pierde. Invadir vidas sin pensar en el daño que se puede causar. Estar en el
bando de los que vencen es muy fácil. Lo difícil es permanecer en el bando que
nos hace personas de bien, deseosas de construir algo con un nexo de unión,
ataviadas con el trabajo de nuestras manos y el buen humor del que tanto
hacemos gala cuando nos viene en gana. Cuevas vacías en pechos henchidos de
falso orgullo. Cuevas como símbolos en humillaciones sentidas que suplícan una
revancha que no llevan a ninguna parte. Como esa España de rumbo perdido hace
mucho, mucho tiempo. Hecha de personas que huelen a pólvora vieja y sudor seco,
a camisa blanca y venganza oportuna. Siempre intentándonos destruir. Siempre
regodeados en la derrota en un país de perdedores.
El blanco y negro parece el color de un campo cualquiera de Castilla
mientras el olor a paella y a whisky de garrafa parece inundar las sensaciones.
Una tonadilla sesentera y una mala contestación. Una maldición y un disparo. Un
muerto de la estúpida y vergonzante guerra que no se olvida. Otro camino
abierto hacia la separación, hacia el rencor más rancio, hacia el cansancio más
perdurable. Carlos Saura lo supo bien y nos dejó algunos metros de película que
no guarda ninguna contemplación con las debilidades tan típicamente españolas.
Esas mismas debilidades crueles que causan muertes, diferencias, odios,
rupturas, uniones contra natura e imposiciones sordas. Nada es lo que parece
salvo un español. Y unas cuantas balas se encargarán de demostrarlo con la saña
que tanto nos caracteriza.
Saura contó con cuatro actores
excepcionales, de una calidad fuera de lo común, que dieron carne al sudor e
intensidad a la tragedia. Ismael Merlo, Alfredo Mayo, José María Prada y Emilio
Gutiérrez Caba son auténtico arte en sus frases llenas de palabras punzantes y
pasados resentidos. La fotografía, muy poco contrastada, de Luis Cuadrado
aumentó la sensación de claustrofobia en un espacio abierto y la dirección de
Saura fue medida y precisa, sabiendo lo que quería contar y cómo quería
contarlo. No en vano, tras obtener la calificación de “interés especial” por parte de la Dirección General de
Cinematografía, fue premiado con el Oso de Plata a la mejor dirección del
Festival de Berlín mientras los críticos de la nouvelle vague saludaban a la película como una demostración de que
España también tenía su propio movimiento de renovación del cine con aún mayor
mérito que los demás, dadas las condiciones políticas existentes. La
repercusión internacional de la película llega hasta tal punto que el propio
Sam Peckinpah la cita como una de sus títulos de referencia y la Crítica de
Nueva York la sitúa como uno de los tres mejores títulos del año.
También el Círculo de Escritores
Cinematográficos le otorga el premio a la Mejor Película del año, al mejor
actor para Alfredo Mayo, a la mejor fotografía para Luis Cuadrado y al mejor
actor novel para Emilio Gutiérrez Caba y su estreno tiene lugar en Barcelona el
9 de noviembre de 1966 siendo un éxito total con más de 340.000 espectadores y
dejando unos beneficios que cuadruplican la inversión de Querejeta y de Saura.
Lo curioso de todo ello es que la crítica no acabó demasiado convencida, sin
duda atrapada tras el mensaje que destilaba la película del director de Huesca
y, salvo alguna publicación especializada como Nuestro cine, la prensa generalizada advirtió de que era una
película de gran factura técnica, pero lastrada por un argumento que se hundía
en tiempos muertos y en el que se creía advertir claras referencias al estilo
de Luis Buñuel como máxima preocupación estilística. No fue suficiente. El
público respondió y Saura obtuvo el reconocimiento internacional. Y lo que aún
es más importante: independencia para abordar su siguiente proyecto.
Después de los problemas que tuvo
para llevarla adelante a principios de los años sesenta, Peppermint Frappé es una película que Saura escribe con Angelino
Fons y con Rafael Azcona y que se convierte en un intento de muy alto nivel de
indagar psicológicamente en las consecuencias de la represión franquista. Con
un trío protagonista soberbio, formado por José Luis López Vázquez, Geraldine
Chaplin y Alfredo Mayo, Saura pone en juego referencias fundamentales en su
cine como las relativas a Luis Buñuel en las continuas alusiones hacia el
pueblo de Calanda a través de ese personaje onírico que oprime al protagonista
(López Vázquez) y también en esa obsesión por la dualidad de la mujer tan
presente en el cine del maestro, así como Alfred Hitchcock en ese final en el
que el sueño se convierte en realidad y que remite directamente a Vértigo. En cualquier caso, la película
es profundamente desasosegadora, retratando al perfil del español medio
reprimido sexualmente, envidioso por naturaleza e incapaz de asumir las nuevas
realidades que se avecinan.
Lo cierto es que la película es la
consolidación definitiva de Carlos Saura a nivel internacional. El Festival de
Berlín le concede por segundo año consecutivo el Oso de Plata a la mejor
dirección y el Festival de Cannes desea que la película entre en la sección
oficial. Sin embargo, la celebración se suspende por los acontecimientos del
mayo del 68 en toda Francia (con François Truffaut encabezando el gremio
cinematográfico y con el apoyo del propio director y del productor Elías
Querejeta) y Saura se tiene que conformar con varios premios del Círculo de
Escritores Cinematográficos que otorgan la distinción de mejor película a Peppermint Frappé, mejor actor a José
Luis López Vázquez, mejor guión a Fons, Azcona y Saura y mejor fotografía al
magnífico trabajo de Luis Cuadrado.
Se estrena el 9 de octubre de 1967
en el cine Conde Duque de Madrid con un enorme éxito de público. La crítica la
alaba con matices porque ven en ella la condición insoslayable de una
descripción de las consecuencias de la represión moral franquista. Saura, aquí,
vuelve a darle a Cuenca una entidad primordial, pero desde una perspectiva tan
moderna que la película sigue enturbiando la mirada al reunir en una misma
historia a Eros y a Tánatos con la fuerza del genio español lo cual hace que
pueda ser extrapolable a cualquier ciudad del pequeño mundo en el que vivía
entonces el país. Una obra imprescindible, carismática e histórica que revela
la inspiración por la que pasaba por entonces un director deseoso de contar de
forma diferente sin dejar de aprovechar la oportunidad para deslizar una
crítica, quizá más social que política, hacia el conformismo y la natural
tendencia hacia la comodidad.
Menos contundente fue la incursión
de Saura en el género de la road movie española.
Stress es tres tres es un recorrido
por los celos, el voyeurismo y la
sensualidad que, quizá, se posicione
un poco en la sintonía de Dino Risi con La
escapada y el cine del desarrollismo italiano. Con un guión del propio
Saura y de Angelino Fons y, de nuevo, con la producción de Elías Querejeta, se
pone en juego al típico triángulo amoroso que, paulatinamente, se va convirtiendo
en una siniestra realidad paranoide que desemboca en un tratado sobre el deseo.
La confirmación de un supuesto engaño sentimental se transforma en una obsesión
y Saura maneja con soltura ese descenso a los infiernos que experimentan un
especulador inmobiliario (Fernando Cebrián), su coqueta esposa (Geraldine
Chaplin) y un atractivo arquitecto soltero que trabaja con el marido (Juan Luis
Galiardo) mientras recorren las carreteras almerienses en busca del mar. Así,
Saura plantea el dilema de la sociedad española de la época, ansiosa de cambio
y, al mismo tiempo, reacia al mismo a través de ese delirio psíquico que
experimenta el marido, propiciando encuentros a solas entre su mujer y su amigo
para poner a prueba la fidelidad de ella. La alucinación obsesiva aparecerá por
magia y obra de la sugestión y el marido querrá ver lo que nunca ha ocurrido.
Tal vez, en su interior, se ha plantado la semilla de un futuro asesinato. El
drama se ha instalado en las entrañas y Saura remueve las conciencias. Aunque es
posible que en esta ocasión no se atreva a ir al fondo de la historia. En
cualquier caso, aún estando por debajo del nivel que demostró con La caza y con Peppermint Frappé, el cineasta consigue una estupenda película, que
burla a la censura con inteligencia y quizá hay algo en toda ella que recuerda
ligeramente al primer Polanski de El
cuchillo en el agua.
La película se presenta en
septiembre de 1968 en el Festival de Venecia y aunque es bien recibida, no
consigue ningún premio. Su estreno en España tiene lugar el 4 de noviembre de
1968 y la crítica alaba el contexto social y también el ambiente que rodea a
toda la historia aunque se esmeran en recalcar que el guión es “repetitivo” y que los diálogos tienden
a la “vulgaridad”. El público
responde con cierto entusiasmo y, sin llegar al éxito que suponen sus dos
anteriores películas, Saura consigue mantener tal prestigio que muchos de los
cinéfilos de los años sesenta consideran que el mejor cineasta europeo es
Ingmar Bergman y, justo detrás, va Carlos Saura.
Envalentonado por esta consideración
internacional, Saura decide entrar en el universo de Bergman con su versión
ibérica de Secretos de un matrimonio,
solo que cuatro años antes que el maestro sueco. Sin embargo, el director es
muy consciente de esta semejanza porque, incluso, elige a un actor sueco para
el papel protagonista de su película, Per Oscarsson. Junto a él, Geraldine
Chaplin, que también firma el guión junto al propio Saura y Rafael Azcona. Así
es cómo nace La madriguera.
El retrato de un matrimonio burgués
que está entregado a la vida fácil y moderna por parte de Saura, resulta ser un
oculto esbozo de las frustraciones de la clase media-alta propiciada por la
abrupta irrupción de un pasado que debería permanecer en el olvido. El susurro y
lo íntimo son armas a las que agarrarse en una trama con pocos asideros para el
espectador y Saura, una vez más, muestra la magnitud de su maestría con
argumentos inquietantes que no hacen sino cumplir su misión metafórica de una
sociedad al borde del colapso.
Esta mordaz crítica a los convencionalismos participó en el Festival de
Berlín sin llevarse ningún premio y fue estrenada en España en el cine Capitol
de Madrid el 14 de julio de 1969 y, curiosamente, aquí se dio el fenómeno
contrario. El público no respondió con entusiasmo, pero sí la crítica, que
confirmó a Saura como el realizador español más importante de la época y como
un hombre que sabía qué contar y cómo contarlo.
Al año siguiente, Saura rueda El jardín de las delicias, con un guión
de Azcona y de él mismo. Una fábula sobre un constructor (José Luis López
Vázquez) que tiene un accidente de tráfico y queda postrado en una silla de
ruedas y con amnesia. El problema es que solo él sabe la combinación de la caja
fuerte y el número de cuenta que posee en Suiza y la familia representará ante
él todo tipo de escenas de su pasado para hacer que recupere la memoria. Lejos
de desear la pronta recuperación del convaleciente, la familia hace gala de una
crueldad infinita y nuevamente Saura nos coloca en un lugar incómodo, casi
inaccesible que, además, se cuida de tocar y hundir cuando el accidentado
comienza a recuperarse en el mismo momento en que tiene un arma a mano. España
vista desde los dos lados en una curiosa relación de complicidad con el público.
A pesar de ello, la película se ha resentido ligeramente del tiempo
transcurrido desde su realización. Con un leve tono satírico, el gran mérito de
Saura es no haberse decantado por una película que, a priori, podría parecer
fácil en su planteamiento, convirtiéndose en una astracanada de poco valor.
Saura pone el dedo en la llaga y, aunque no sea uno de sus más conseguidos
trabajos, sí es una crítica hasta violenta de una clase media encallada en
valores materiales, carente de sentimientos y condenada al aislamiento por
parte del resto de la sociedad.
La película se estrena el 2 de
noviembre de 1970 en el cine Pompeya de Madrid y la crítica dice de ella que “no es una obra de arte, pero sí es un
espléndido ejercicio intelectual”. El público responde con timidez y la
película gana el Premio Sant Jordi a la mejor del año. Lo cierto es que en
ella, Saura se atreve a introducir mensajes inequívocos sobre la
deshumanización de una sociedad que camina hacia el materialismo sin remisión y
lo hace con inteligencia, con sentido de la responsabilidad, con un cierto aire
de burla y manteniendo la etiqueta de cineasta de muy notable interés, una
consideración que será elevada con su siguiente película.
Con Ana y los lobos, Carlos Saura quiso fotografiar el estancamiento de
la sociedad tardofranquista, paralizada en sus roles tradicionales de Ejército,
Iglesia y burguesía que comienza a temblar cuando viene un soplo de aire fresco
procedente del extranjero. Con un guión firmado por él y por Rafael Azcona, el
director nos propone una crítica sin precedentes que, incluso, llega a afirmar
que la siguiente generación ya está perdida porque ha nacido con el vicio de la
anterior. No cabe duda de que aquí, la historia es mucho más coral y que el
reparto que acompaña al director es de auténtico lujo como esos tres hermanos
interpretados por José María Prada en la piel de ese coleccionista de trajes
militares y de pobreza de espíritu manifiesta, Fernando Fernán-Gómez como el
encargado de perseguir incansablemente una unión mística con Dios, y José Vivó
como el enloquecido escritor de cartas eróticas que resulta ser un trasunto de
la clase más burguesa y, por tanto, más aburrida. Dominando el conjunto la
maravillosa Rafaela Aparicio como la madre de todo el clan, obsesionada con la
muerte y siempre al borde del ataque de nervios, acompañada de la estupenda
Charo Soriano en la piel de la esposa de Vivó, presa de tendencias suicidas y,
por supuesto, la musa del director, Geraldine Chaplin, interpretando a Ana, la
espectadora atónita que toma partido y gran parte de la iniciativa.
Aunque fue una película de fulminante éxito en España fue poco entendida
en el extranjero probablemente por la falta de contexto. Ese final en el que se
apuesta por la destrucción, el aniquilamiento de todo lo que venga de fuera, de
todo lo nuevo que se pueda introducir en las estructuras de poder de la mansión
más española, garantizando su continuidad, fue difícil de tragar en algunos
países a pesar de que Saura templa el estilo con gusto, con cautela, reduciendo
el sarcasmo al que puede dar lugar la historia a una sonrisa de advertencia
aunque triste y desalentada. De lo que no cabe duda es que Ana y los lobos fue una de las escasas excepciones de calidad de
nuestro cine en el desolador panorama cinematográfico de los setenta.
La película se estrenó en el cine Amaya de Madrid el 16 de julio de 1973
resultando un éxito de público y de crítica que, sin ningún pudor, alabó sin
precedentes la valentía de Carlos Saura como director al proponer una metáfora
tan directa de una sociedad que se hallaba estancada a la sombra de un régimen
que estaba dando sus últimos coletazos y que mostraba signos de debilidad
permitiendo un mayor margen en la aún inexistente libertad de prensa.
El pasado depende de los puntos de vista de quienes lo vivieron y en La prima Angélica, Saura pone a prueba
la fiabilidad de la memoria mirando hacia Marcel Proust y En busca del tiempo perdido, hacia Ingmar Bergman y su maravillosa Fresas salvajes y hacia esa forma de ver
la vida que tanto gustó al director oscense cuando los niños jalonan nuestros
recuerdos. Con guión suyo y, nuevamente, de Rafael Azcona, Saura ajusta cuentas
entre presente y pasado para decirnos, bien a las claras, que, para ser libres,
hay que librarse de lo anterior. Para ello cuenta con un actor enorme, José
Luis López Vázquez, que da vida a ese Luis que regresa a la casa donde, de
niño, tuvo que vivir la guerra civil por aquellas casualidades que ocurren y,
por ende, a esa prima de la que estuvo infantilmente enamorado, convertida hoy
en una mujer casada. No en vano, ese personaje tímido y frustrado, que nunca ha
superado aquel primer enamoramiento, otorga el mismo físico al padre de su
prima y al que hoy es su marido, representación clara de sus ataduras morales
contra las personas que le alejaron de ella. Así, el propio López Vázquez con
su físico ya adulto, vuelve a rememorar aquellos juegos que eran casi
declaraciones de amor para encontrarse de nuevo con una realidad que le oprime
y le aplasta. Y, sobre todo, un estudio sobre la memoria traicionera, que ha
fabricado realidades con las que hay que convivir sin ser exactamente verdades.
Así, Saura, asumiendo la contracorriente, nos coloca por una vez en un viaje
que no es iniciático, sino demoledoramente final. La Iglesia castrante y la
maldad de los falangistas también se hacen presentes y Saura sortea la censura
con una habilidad magistral. Después de tres rechazos del guión, se hacen unas
cuantas advertencias al productor Elías Querejeta para que se cambie toda alusión
al falangismo y se suprima una escena de carácter erótico. Querejeta acepta los
cambios y se lo comunica por carta al entonces Ministro de Información y
Turismo Fernando Liñán Zofio y se firma el permiso de rodaje el 18 de diciembre
de 1973. Dos días después se produce el atentado que acabó con la vida del
Presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco y el ministro abandona su cargo. El
3 de enero de 1974, toma posesión el nuevo gobierno a cargo de Carlos Arias
Navarro y es entonces cuando Querejeta y Saura deciden mantener todo el guión
tal y como se presentó, aprovechando el desconcierto reinante y un cierto vacío
administrativo. La película se rodó tal y como se concibió salvo la escena
erótica que quedó rebajada en el tono. Y todo para intuir lo que pudo ser ese
niño convertido en hombre cuando era niño sin pensar que sería hombre. La
película es desoladora e impresionante y Saura cierra su etapa de cine en
dictadura con uno de sus mejores trabajos. La evidencia de que no era un
cineasta cualquiera sino uno de los primeros nombres de la cinematografía
europea y mundial.
Saura gana el Premio Especial del Jurado del Festival de Cannes y se
estrena en el cine Amaya de Madrid el 29 de abril de 1974 con airadas protestas
por parte de la prensa afín al Régimen. Grupos ultrarradicales de la derecha
comienzan a llamar al boicot y se envían anónimos amenazantes al director, al
productor y a la empresa del cine donde se exhibe. El 11 de mayo, unos días
después del estreno, unos individuos se presentan en el cine con el propósito
de robar la copia, entran en la sala de proyección y roban doce metros de
película. Unos días más tarde, un grupo de falangistas irrumpen en el patio de
butacas y lanzan bolsas de pintura a la pantalla y bombas fétidas con gritos
injuriosos contra Saura y a favor de la Falange. Ante tal situación, se da
orden desde el Ministerio del Interior para que la policía vigile
permanentemente la entrada del cine para evitar más altercados. Pero no acabó
ahí la historia. La película se estrena en Barcelona en el cine Balmes el día
13 de mayo de 1974. La policía también guarda la entrada con celo pero, dos
meses después de su estreno, el 11 de julio se produce una explosión en el cine
con la colocación de un artefacto casero con un bidón de gasolina. No hay que
lamentar daños personales, pero sí cuantiosos daños materiales en la sala y,
sobre todo, el daño que se hace a la libertad.
La reacción de la gente del cine no se hace esperar con cartas a los
periódicos expresando la repulsa por los acontecimientos absolutamente
contrarios al más elemental de los respetos. Entre los firmantes se hallan
Román Gubern, Pere Portabella, Vicente Aranda, Jaime Camino, Francisco Rovira
Beleta, Eusebio Poncela, José María Forn, Ricardo Muñoz Suay o José Luis
Guarner. La distribución de la película comienza a encasquillarse y los
Gobernadores Civiles de Valencia y Málaga deciden no proyectarla en sus
provincias. La distribuidora pide cambios en la película a Querejeta, que se
niega en redondo. Se reúne el productor con los distribuidores y con los
responsables del Ministerio y se reanuda la exhibición.
Como no podía ser menos, tanta polémica alrededor de una película tan
importante hizo que La prima Angélica
fuera el mayor éxito económico en la filmografía de Carlos Saura, recaudando
ella sola más que la suma de todas sus obras anteriores. Una confirmación más
de la tesis sobre la que se sustenta la misma película. La libertad es el mejor
vehículo para el descubrimiento. Y no es menos cierto que este título colaboró
aportando un grano de arena cultural maravilloso para el fin del franquismo y
la llegada de la democracia.
Podríamos acabar aquí el repaso a la carrera de Carlos Saura en el
franquismo, pero aún rodó otra película más bajo la dictadura aunque se estrenó
justo después de la muerte del dictador. Cría
cuervos. Con un guión en solitario y con la colaboración inestimable de
Geraldine Chaplin y de Ana Torrent, que ya venía de rodar El espíritu de la colmena con Víctor Erice, Saura establece de
nuevo una metáfora sobre los últimos estertores del franquismo, con personajes
autoritarios que obligan a dejar de hacer cosas inocuas, de la memoria y la
alucinación tomada como realidad. Todo un fresco que conforma una película
hecha más desde el abismo de las sensaciones que desde la propia narrativa.
Todo ello construye una obra delicada, sugerente y difícil en la que Ana,
interpretada por ambas en sus distintas edades, es testigo ineludible de la
implacable vida familiar en la que el padre destaca por su infidelidad, la madre
se hunde en el dolor moral, la tía convive con la infelicidad, incapaz de
soportar ese entorno hipócrita y egoísta y Ana, la niña, la mujer y, también a
la vez, la madre de ella misma, establece una profunda situación anímica,
influenciada por el agobio, por la perplejidad, por muchísimas preguntas que se
han quedado sin respuesta. Saura, además, en un prodigio de inteligencia, no se
ocupa de generalizar y contrapone personajes que se mueven en la encantadora
inocencia de la sencillez. Con esta película, el director aragonés llega a lo
magistral, a contar con un lenguaje propio que remite a Buñuel y a Bergman a
través de una factura de innegable belleza plagada de honduras psicológicas. Y
lo que es aún mejor, la película resulta un conmovedor retrato que descansa,
sobre todo, en la sinceridad de su creador. Algo que se echará de menos en su
etapa ya en democracia.
La película se estrenó en el cine Conde Duque de Madrid el 26 de enero de
1976, apenas dos meses después del fallecimiento de Franco. La crítica se volcó
en elogios y saludó a Saura como el creador más maduro e interesante del último
cine español. En mayo se presentó al Festival de Cannes y fue galardonada con
el Premio Especial del Jurado, fue Premio de la Crítica Francesa, Premio al
mejor director del Círculo de Escritores Cinematográficos, Premio de la Crítica
del Festival de Bruselas, Premio a la mejor película, mejor director y mejor
actriz (Geraldine Chaplin) de la Asociación de Cronistas de Espectáculos de
Nueva York y, por último, nominada al Oscar a la mejor película extranjera.
Ya en democracia, el declive de Saura tardó unos años en aparecer. Rueda Elisa, vida mía, un ambicioso proyecto
que intenta relacionar la literatura con el cine dialogando a través de las
imágenes, del sonido, de la música y del propio texto recitado. Con ocasionales
referencias a Calderón de la Barca, Baltasar Gracián y al mito de Pigmalión,
Saura juega con el origen del narrador para introducirnos en los distintos
puntos de vista de los personajes proponiendo un juego al público que tiene que
discernir de qué fuente proceden los hechos que se están contando. Con unas
interpretaciones excepcionales de Fernando Rey y Geraldine Chaplin, Saura
vuelve a ganar el Premio al mejor director del Círculo de Escritores Cinematográficos
y vuelve a rozar la obra maestra. A continuación, rueda Los ojos vendados, una mirada crítica y contestataria a las
torturas e injusticias de las dictaduras latinoamericanas. Más tarde, vuelve al
universo de Ana y los lobos en clave
de comedia con la estupenda Mamá cumple
cien años que también resulta nominada a los Oscars en la categoría de
mejor película extranjera. Un año después, en 1980, Saura obtiene el Oso de Oro
del Festival de Berlín con Deprisa,
deprisa, una película clave en su filmografía pues aquí el director
abandona el aire reflexivo para regresar al mismo cine popular con el que
comenzó con Los golfos, con otra
mirada sobre la marginación juvenil a principios de los ochenta en la aún
incipiente democracia española.
A partir de aquí, la carrera de Saura va perdiendo interés, aunque deje
indudables puntos de interés a través de sus incursiones en ese cine bailado
que trata de alejarse del modelo americano para reivindicar el folclore latino.
Así nacen Bodas de sangre, Carmen (con la que consiguió una nueva
nominación al Oscar), Tango, Flamenco
o El amor brujo, todas rodadas
impecablemente, con una técnica que revela al Saura más estético y algunas con la colaboración del bailarín y
director del Ballet Nacional Español Antonio Gades. Incurre en fracasos
previsibles como El Dorado o Antonieta, pero el mejor Saura aún nos
deja joyas, quizá de menor valor pero igualmente destacables, como Ay, Carmela o Goya en Burdeos.
Quizá esta última etapa que ya desarrolló con la libertad como compañera
desnaturalizó un poco al maestro Saura que maravilló a todo el público con sus
metáforas de una sociedad herida y decadente, al borde de la desaparición por
el inmovilismo, timorata y gris, que caracterizó todas sus obras realizadas
durante el franquismo. Lo cierto es que Carlos Saura ha quedado como el máximo
representante del Nuevo Cine Español
y como uno de los mejores directores de nuestra cinematografía en toda su
historia. A pesar de que, una y otra vez, se le niega todo el mérito de moverse
en unos días difíciles en los que nunca, nunca dejó de decir la verdad.